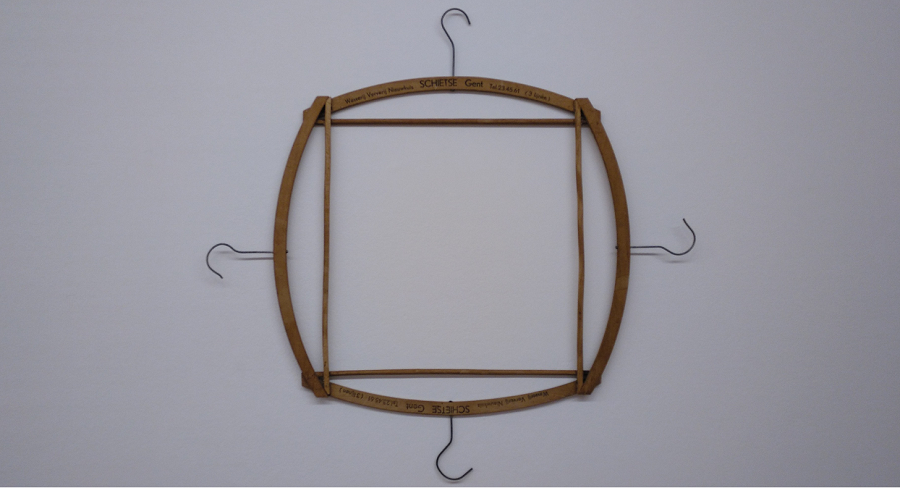
Ramón Grosfoguel y la inmunidad ética de la izquierda
Dentro de esta camapaña electoral permanente en que vivimos, asistí el sábado pasado a un encuentro con un sociólogo de prestigio. Venía para apoyar a una opción política soberanista y de izquierdas y, supongo que por respeto a la tradición, esgrimió unos argumentos de ánimo exentos de la más mínima fisura. Se trataba de Ramón Grosfoguel, que venía a arropar la candidatura europea de Ana Miranda, y manifestaba que, por supuesto, la única fuerza capaz de frenar el fascismo se encontraba en el soberanismo de izquierdas. Hizo un repaso de las otras opciones, de babor y de estribor, y en todas encontraba razones, para él muy sólidas, que las descalificaban para el camino de la emancipación del ser humano a través de la libertad y de la democracia.
Lejos de entrar a discutir los defectos presuntamente evidentes de las alternativas que manejamos desde la ciudadanía, tuve, sin embargo, la sensación de encontrarme ante unha figura troquelada, donde lo defendido se definía solo por contraste con el entorno ideológico, y quedaba en el tintero la descripción concreta de la propuesta, reducida a un enigmático vacío. En un primer momento ‒como simple hipótesis de análisis‒ acepté que la derecha en su conjunto, además de la izquierda de ámbito estatal, equivalían a la continuidad del franquismo y del poder troglodita de un sistema patriarcal opresor. Para mí significaba poner la Constitución a la altura de las Leyes fundamentales del Reino y considerar nulos los principios que diferencian al primero del segundo texto legal, pero esto, en el espacio experimental de la mente, carece de trascendencia.
Obviado ese obstáculo, me venía la siguiente pregunta: por qué los postulados teóricos de la izquierda constituyen por sí mismos un escudo infranqueable frente a una práctica del poder despótica, corrupta o incívica? Por qué una retórica concreta conduce inexorablemente a la excelsa virtud de gobernantes intachables? Con mis reparos y discrepancias respecto de lo que había manifestado Ana Miranda, sí pude reconocer en ella un sentido práctico de su papel como parlamentaria en Europa; la dimensión concreta de su trabajo y un interés profundo por llegar a resultados palpables.
Con Grosfoguel, en cambio, me resultaba difícil encontrar el verdadero hilo, por lo que le pregunté en el coloquio por qué una distribución territorial del poder representaba la panacea, mientras otra constituía un caldo de cultivo idóneo para el peor de los virus que pueden contaminar la vida política. La respuesta consistió, en síntesis, en que en todo momento había subrayado la condición de 'de izquierdas', respecto del soberanismo, y que este apellido imprescindible inmunizaba completamente la onda llamada a transformar al mundo.
El coloquio no daba para entrar en una discusión profunda, por lo que dejé la cosa así, simplemente para que otras personas pudiesen también tomar la palabra. Ahora bien, llegado este momento, sí creo necesario aclarar un poco las ideas, por lo menos para mí mismo, y quizá para que quien llegue a leer esto sienta alguna compañía en sus propias reticencias.
Hace más de cuarenta años, sin Constitución aún, fui militante clandestino de izquierdas. Después pasé en distintas fases por organizaciones nacionalistas o soberanistas, y duré muy poco en cada etapa. En todas las oportunidades escuché la misma letanía: 'solo nosotros tenemos la verdad absoluta'; 'cualquier postura ajena significa una traición irreparable al pueblo'. Viví también en la Administración dos gobiernos, en teoría, de progreso, ambos trufados con el entonces nacionalismo, y en ambos vi despotismo, comisariados políticos, paranoias conspirativas, manipulaciones contables, arbitrariedad, transgresiones y cuanto queramos imaginar, exceptuada la tortura física.
Comprendo que en los comienzos del siglo pasado, hasta, como mucho, la República, podía tener algún fundamento esa convicción de una izquierda libre de pecado original; quizá, en el inicio de la transición ‒ya con algo de bendita inocencia y de magnífica voluntad‒ también podríamos mantenernos en la creencia. Pero con cientos de años de poder ejercido por la izquierda en distintas partes del mundo, y de experiencias políticas concretas en nuestro entorno inmediato, me parece de una ingenuidad proverbial sostener que haya discursos o etiquetas que acojan exclusivamente a individuos intachables.
Por mi parte, me parece tan bien el soberanismo como el constitucionalismo estatalista. Simplemente le pido al primero que nos ofrezca un proyecto en el que podamos coordinar el ente territorial que resulte con los restantes de alrededor, para sobrevivir en un mundo no solo de grandes potencias, sino de inmensas fuerzas transnacionales que actúan con fines concretos. Estados Unidos, Rusia o China, por una parte; los grupos que controlan la energía, la economía o la tecnología , por otro.
Al centralismo le pido que respete la identidad plural que le da sentido, y a ambos, que actúen con un criterio amplio sobre el objeto de gobierno.
Creo que estamos en un tiempo en que podemos desprendernos de deberes por fidelidad a unas siglas o a unas consignas; desde la ciudadanía podemos afiliarnos a güelfos o a gibelinos, pero tenemos derecho a expresar nuestras discrepancias, a consultar nuestras dudas y a ver al rey desnudo, si hace falta. También a orientar nuestro voto conforme a lo que sentimos, para entregárselo a la opción política que más nos convenza en cada caso, aunque, en conjunto, apostemos por una vía distinta.
Desviándome de lo predicado por Ramón Grosfoguel, creo que solo los principios nos liberan del fascismo. Del que ejercen las derechas y las izquierdas; los soberanismos y los centralismos.
La ética y la calidad profesional en el gobierno ‒igual que el despotismo o la arbitrariedad‒ carecen de filiación concreta.